El espía y descifrador de Enigma en la Segunda Guerra Mundial, que se adelantó 70 años a la Inteligencia Artificial y transformó nuestro presente y futuro.
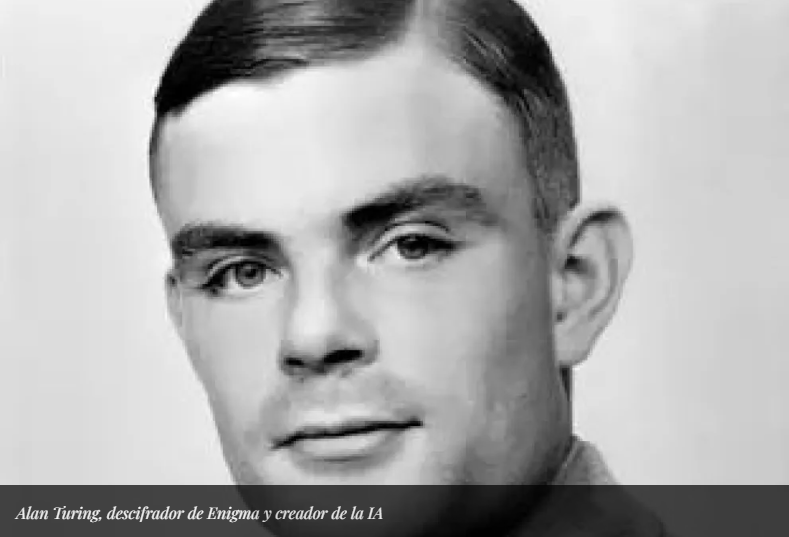
Algunas actividades humanas se repiten hasta convertirse en pulsiones muy cercanas a lo inevitable. Cuando uno aprende a conducir un auto descubre esa realidad que, en rigor, ya conoce desde muy pequeño: ¿quién acaso debe pensar los cinco o seis pasos que realiza mecánicamente cada mañana, cuando despierta? Es aquello que Santo Tomás, en el siglo XIII, ya nombraba como “habitus” y reconocía como un poderoso programador de actividades espontáneas en virtud de la disposición repetitiva con la que se daban, que no hacían necesario un pensamiento, al menos no con el raciocinio. Así se habían tornado en saludables o perniciosas costumbres que no suponían cavilación alguna.
Los estudios biológicos dieron después pistas sobre dónde se alojaban todas esas tareas redundantes que salían casi naturalmente, acercándose a acciones como las de respirar o a las puramente involuntarias como hacer circular la sangre. De todo esto hay vastísima bibliografía —aunque la división en áreas del conocimiento haya determinado que no lo consideremos motivo de reflexión los sujetos de a pie—. La indagación de ese concepto conscientemente queda para neurocientíficos, para expertos en casos de enfermedades puntuales, para investigadores en psiquiatría, para psicoanalistas, para laboratorios y sus desarrolladores, para teólogos escolásticos, etc, etc.
Sin embargo, en ocasiones, cuando alguien se muda, cuando cambia de trabajo, cuando trasmuta la compañía o el estilo de vida, irrumpe el recuerdo de que los hábitos pudieron ser ésos, pero también otros diferentes.
Nos “programamos”. E internalizamos aquello que funciona mejor, y lo repetimos. Pero a partir de que uno realiza acciones nuevas, que ponen en juego el raciocinio puro, nos vemos instados a las nuevas respuestas. Para entonces, ya estamos sentados en nuestros puestos laborales, en nuestros renovados aprendizajes, en nuestras recién inauguradas interacciones emocionales. Por decirlo de otro modo, en las capacidades de adaptación e innovación que regresan en oleadas de vez en cuando.
La revolución de la IA parece dilucidarse a la luz de estos comportamientos. Porque lo que se ha propuesto, como punto de partida, fue conferirles a las máquinas que la humanidad creó por simplificar la vida en los hábitos programados, la capacidad de pensar según esta segunda fase del actuar.
Si nos observamos en la tarea de cumplir ciegamente esos imperativos estamos siendo el paradigma de las máquinas primarias. De las que la humanidad creó en primera instancia para nosotros. Pero cuando las máquinas comienzan a hacerse preguntas diferentes, deviene la revolución.
Al parecer, la génesis de esta subversión data de muchos años ha. El matemático y lógico británico Alan Turing se preguntó si una máquina podía lograr un comportamiento inteligente que no pudiera distinguirse del de un ser humano. Publicó en 1950 un artículo de divulgación «Computing Machinery and Intelligence», publicado en la revista «Mind», donde describía la «prueba de Turing».
Este sondeo se erigió como “un pilar de la inteligencia artificial y continúa siendo utilizado como referencia para evaluar el desarrollo de máquinas inteligentes”, apunta el ingeniero experto en IA de N5, la reconocida empresa de software, Diego Castronuovo.
¿Cómo funciona el test? El moderador humano interactúa con una máquina, mientras está en contacto, asimismo, con una persona. Pero lo hace desconociendo cuál es cuál. Si el evaluador no puede discernir de manera confiable cuál es la máquina y cuál es el humano, se considera que la máquina ha demostrado un comportamiento inteligente.
Con esto Turing no sólo aportaría al desarrollo de la IA, también sería un pionero para la Filosofía de la Mente.
¿Qué hay detrás del creador, de no uno, sino dos arietes que abrieron portales para la tecnología de la que gozamos?
Alan Turing fue un matemático, científico de la computación y criptoanalista británico, nacido en 1912 en Londres. Falleció muy joven, en 1954. Turing mostró desde la niñez un talento excepcional para las matemáticas y la ciencia. Se graduó en el King’s College de la Universidad de Cambridge en 1934, ya habiendo dejado huella en el claustro.
En 1936, creó la «máquina de Turing», un modelo abstracto esencial para la teoría de la computación, innovación tan o más importante que la del test que referimos.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Turing fue reclutado para tareas de criptoanálisis. Fue parte una división que descifró los códigos de la máquina “Enigma” utilizada por los nazis, que fue medular para el triunfo aliado y el fin de las bajas y la guerra. Pero él mismo también sistematizó y automatizó, mediante la máquina conocida popularmente como “bomba”, el proceso de descifrado.
Como le sucedió a un genio también británico como Oscar Wilde durante el siglo XIX, el siglo XX inglés persiguió a Alan Turing por su homosexualidad, hasta que se sometió a una castración química que le impuso la justicia. Esto pudo haber influido en el declinar de su salud y una muerte temprana, a los 41 años de edad.
No obstante, tanto sus logros como sus cruzadas permanecen y se multiplican como testimonio del paso por este mundo de Alan Turing, genio y figura.
GISELA COLOMBO

